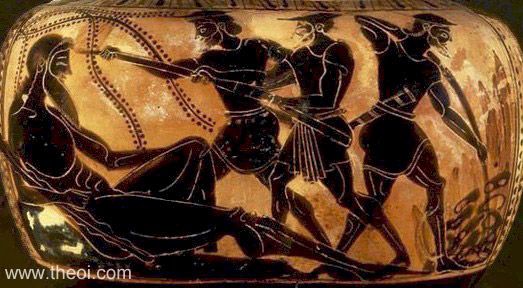Desde que el hombre se ha relacionado socialmente ha sentido también la necesidad de conservar sus recuerdos, su historia. En principio la oralidad, inherente al hombre en el sentido de la comunicación, se encargaba de preservar el patrimonio histórico de cada comunidad, sus mitos y rituales, pero con la aparición del signo, el género humano poco a poco dirigió sus ojos a la caligrafía y se alejó de la tradición oral. La escritura fue concebida, fue un adelanto tecnológico que permitió conservar el conocimiento y la religión de los hombres, entre ellos los genios y los sabios. Se creyó que con el libro se lograría enclavar en las generaciones venideras las mismas creencias de manera exacta a sus orígenes y sí, se logró, se empezó a dar credito sólo a lo escrito como si esto fuese suficiente garantía para creerse verdad absoluta, inmutable. Pero el hombre no es estático, por lo tanto, la escritura como tecnología y como matriz de conocimiento también sufriría transformaciones.
Hoy, luego de cientos de años, la humanidad se encuentra ante uno de los cambios más impresionares en el sentido de la forma. Aparecen las computadoras, equipos que procesadores de palabras, las impresoras caseras,
Cuando el hombre concibió el signo cambió su forma de comunicarse, específicamente cuando contempló la idea de hacer de él una ley, una norma general para una comunidad. Claro está que el uso del signo por una comunidad entera no implicaba solamente una transformación en la comunicación, sino también una transformación en el modo de pensar. No es posible generar o interpretar un texto (tejido), un entramado simbólico de signos, sin que se posean ciertas competencias organizativas. Tejer implica una planeación previa y por lo tanto necesita de un proceso de pensamiento más elevado al de la oralidad. El ser humano habla casi con la facilidad que tiene para respirar, la capacidad de escribir necesita mayor inversión.
 Ahora bien, no tendría sentido el origen de la escritura, aún desconocido históricamente, sin una relación con el deseo de comunicar masivamente, en ese sentido, la forma era también relevante. En principio se sabe que los signos y símbolos se plasmaban en los monumentos, sin embargo, se presume que fueron los sumerios quienes utilizaron por primera vez un sistema más práctico para escribir; haciendo uso de la escritura cuneiforme, ellos manipularon la arcilla y escribieron en pequeñas tabletas diversas informaciones, principalmente contables. Pero la necesidad de encontrar una mayor facilidad para transportar la información hizo que se implementara el rollo, extensiones largas de papiro y por lo tanto, escritos integrales, sin fragmentación. El paso de esta forma anterior de escritura al códice constituiría una de las revoluciones más importantes para el sistema de lectura. El códice, de construcción muy similar a la de los libros actuales, con una encuadernación y paginación, facilitaría aún más el traslado de la información, además de privilegiar la búsqueda de pasajes, el estudio, puesto que era imposible en su antecesor encontrar una apartado rápidamente. Se presenta algo que parecería irrelevante pero que posee un transfondo importantísimo, sobre todo para entender los cambios actuales: las obras se fragmentan por primera vez en unidades más pequeñas. Existe la posibilidad de regresar a los apartados primeros y esto en síntesis modifica la forma de entender las obras, de cotejar, del debate y el análisis. Los cambios que siguieron en cuanto al uso del papel, la forma de encuadernación y el desarrollo de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, desarrollos de vital importancia para la masificación del libro, vendría con una nueva fragmentación aún más relevante: el uso de los signos de puntuación. Ya se había implementado la separación por líneas al implementar el códice, sin embargo, el uso de la puntuación vendría a darle ritmo a las frases, intención a las palabras, en síntesis, aparecería entre los siglos XV y XVIII una nueva forma de interpretar las obras. Esta forma del libro conocido no se vio amenazada sino hasta la llegada de los computadores en el siglo XX. Aparece en la historia del libro la electricidad, la posibilidad de escribir con energía. Se empezaron a masificar los equipos y con ellos se abrió un universo en donde es posible almacenar cientos de archivos en espacios pequeños, escribir obras enteras en programas que realizan conteos de palabras, correcciones automáticas de ortografía y la posibilidad de escribir y sobrescribir, de editar fácilmente. Con los equipos procesadores de datos en las manos de miles de personas se generaría la revolución, a mi parecer, más grande en el sentido de las comunicaciones: el uso de Internet. Para el caso puntual de este texto, la literatura, la transformación en el proceso de la lectura y escritura sería bautizada, dentro del mundo virtual como hipertexto, la última fragmentación de la escritura, la más reciente y al parecer, infinita.
Ahora bien, no tendría sentido el origen de la escritura, aún desconocido históricamente, sin una relación con el deseo de comunicar masivamente, en ese sentido, la forma era también relevante. En principio se sabe que los signos y símbolos se plasmaban en los monumentos, sin embargo, se presume que fueron los sumerios quienes utilizaron por primera vez un sistema más práctico para escribir; haciendo uso de la escritura cuneiforme, ellos manipularon la arcilla y escribieron en pequeñas tabletas diversas informaciones, principalmente contables. Pero la necesidad de encontrar una mayor facilidad para transportar la información hizo que se implementara el rollo, extensiones largas de papiro y por lo tanto, escritos integrales, sin fragmentación. El paso de esta forma anterior de escritura al códice constituiría una de las revoluciones más importantes para el sistema de lectura. El códice, de construcción muy similar a la de los libros actuales, con una encuadernación y paginación, facilitaría aún más el traslado de la información, además de privilegiar la búsqueda de pasajes, el estudio, puesto que era imposible en su antecesor encontrar una apartado rápidamente. Se presenta algo que parecería irrelevante pero que posee un transfondo importantísimo, sobre todo para entender los cambios actuales: las obras se fragmentan por primera vez en unidades más pequeñas. Existe la posibilidad de regresar a los apartados primeros y esto en síntesis modifica la forma de entender las obras, de cotejar, del debate y el análisis. Los cambios que siguieron en cuanto al uso del papel, la forma de encuadernación y el desarrollo de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, desarrollos de vital importancia para la masificación del libro, vendría con una nueva fragmentación aún más relevante: el uso de los signos de puntuación. Ya se había implementado la separación por líneas al implementar el códice, sin embargo, el uso de la puntuación vendría a darle ritmo a las frases, intención a las palabras, en síntesis, aparecería entre los siglos XV y XVIII una nueva forma de interpretar las obras. Esta forma del libro conocido no se vio amenazada sino hasta la llegada de los computadores en el siglo XX. Aparece en la historia del libro la electricidad, la posibilidad de escribir con energía. Se empezaron a masificar los equipos y con ellos se abrió un universo en donde es posible almacenar cientos de archivos en espacios pequeños, escribir obras enteras en programas que realizan conteos de palabras, correcciones automáticas de ortografía y la posibilidad de escribir y sobrescribir, de editar fácilmente. Con los equipos procesadores de datos en las manos de miles de personas se generaría la revolución, a mi parecer, más grande en el sentido de las comunicaciones: el uso de Internet. Para el caso puntual de este texto, la literatura, la transformación en el proceso de la lectura y escritura sería bautizada, dentro del mundo virtual como hipertexto, la última fragmentación de la escritura, la más reciente y al parecer, infinita.
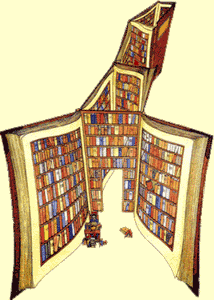 Luego de hacer un recorrido, evidentemente a rasgos generales, sobre la evolución de la escritura y la trasformación del libro hasta nuestros días, conviene ingresar al campo actual para que desde allí establezcamos diferentes perspectivas acerca de la forma de leer en la actualidad. Me refiero puntualmente al hipertexto. No es objetivo de este texto entrar en detalles sobre el origen técnico del hipertexto sino informar sus ventajas para la literatura. El hipertexto es, en definitiva, un texto concebido para conversar con otros, es decir, es un escrito no continuo, de una lectura no lineal, que se fragmenta para dar paso a otros textos y en donde la libre elección del lector determinará si hace o no el regreso al texto inicial o si sigue brincando de página en página. Algo parecido ya se había visto antes en la literatura, son los textos conocidos como literatura de juego. Para los jóvenes ésta se consigue fácilmente bajo el apelativo de "elige tu propia aventura", ahora bien, si ha de hacerse una relación con un trabajo más complejo, referenciar a Julio Cortazar y su maravillosa novela Rayuela es un buen ejemplo. Claro está que la función del hipertexto aún no está tan avanzada para lograr una perfección estética, su único objetivo es informar sin detenerse. Dentro de ese salto por los diferentes estratos que abre el texto se corre el riesgo de perderse y no volver, pero también el de no lograr la unidad sobre el tema en cuestión. La experiencia general del que navega y usa los enlaces es la de caer en la saciedad. Existe tanta información que no alcanzas a verla toda y por lo tanto claudicas, la incertidumbre es si se claudica antes o después de saber la más relevante de lo que se andaba buscando. Es la suerte del Zapping cuando se está enfrente del televisor, se brinca de un canal a otro y en ese tránsito puedes estar perdiéndote el mejor programa o, con el pasar del tiempo, al retomar, hablando de algo sin saber dónde lo viste.
Luego de hacer un recorrido, evidentemente a rasgos generales, sobre la evolución de la escritura y la trasformación del libro hasta nuestros días, conviene ingresar al campo actual para que desde allí establezcamos diferentes perspectivas acerca de la forma de leer en la actualidad. Me refiero puntualmente al hipertexto. No es objetivo de este texto entrar en detalles sobre el origen técnico del hipertexto sino informar sus ventajas para la literatura. El hipertexto es, en definitiva, un texto concebido para conversar con otros, es decir, es un escrito no continuo, de una lectura no lineal, que se fragmenta para dar paso a otros textos y en donde la libre elección del lector determinará si hace o no el regreso al texto inicial o si sigue brincando de página en página. Algo parecido ya se había visto antes en la literatura, son los textos conocidos como literatura de juego. Para los jóvenes ésta se consigue fácilmente bajo el apelativo de "elige tu propia aventura", ahora bien, si ha de hacerse una relación con un trabajo más complejo, referenciar a Julio Cortazar y su maravillosa novela Rayuela es un buen ejemplo. Claro está que la función del hipertexto aún no está tan avanzada para lograr una perfección estética, su único objetivo es informar sin detenerse. Dentro de ese salto por los diferentes estratos que abre el texto se corre el riesgo de perderse y no volver, pero también el de no lograr la unidad sobre el tema en cuestión. La experiencia general del que navega y usa los enlaces es la de caer en la saciedad. Existe tanta información que no alcanzas a verla toda y por lo tanto claudicas, la incertidumbre es si se claudica antes o después de saber la más relevante de lo que se andaba buscando. Es la suerte del Zapping cuando se está enfrente del televisor, se brinca de un canal a otro y en ese tránsito puedes estar perdiéndote el mejor programa o, con el pasar del tiempo, al retomar, hablando de algo sin saber dónde lo viste.
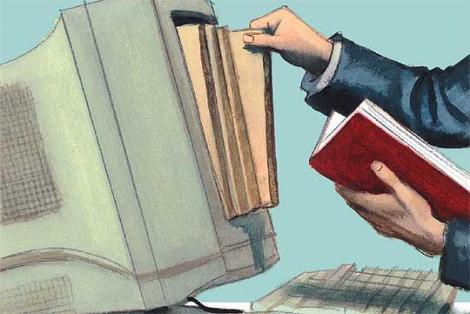 Surge entonces una pregunta y es si las libertades tecnológicas contribuyen o no a la formación de lectores y de buenos lectores, con un sentido crítico y ético. Vamos por partes, la creencia más popular es que el enemigo más grande de la lectura en la actualidad es la televisión y para los más chicos los videojuegos, se convirtió en premisa popular que hoy la gente lee menos. La realidad, por simple lógica, es que los jóvenes de hoy escriben y leen más que antes, inclusive mucho más que los adultos. En la escuela suele imponérseles las lecturas, el canon, y muchos profesores aún no hacen nada por remplazar la motivación de la calificación por algo más nutriente, matiz que ya es sobremanera triste pues en la mayoría de los casos se estudia por cumplir y no por aprender. Afuera de la escuela existe un motivante de carácter social, hoy para los jóvenes, desde la clase media baja en Colombia para arriba, no tener un correo electrónico y un espacio en una red social es prácticamente no existir, se sientan horas enteras a conversar con “amigos” a través de los programas de mensajería instantánea, en consecuencia, escriben y leen todo el día. La pregunta de fondo es qué leen y si son buenos lectores o no. Para los que ya han descubierto las ventajas de
Surge entonces una pregunta y es si las libertades tecnológicas contribuyen o no a la formación de lectores y de buenos lectores, con un sentido crítico y ético. Vamos por partes, la creencia más popular es que el enemigo más grande de la lectura en la actualidad es la televisión y para los más chicos los videojuegos, se convirtió en premisa popular que hoy la gente lee menos. La realidad, por simple lógica, es que los jóvenes de hoy escriben y leen más que antes, inclusive mucho más que los adultos. En la escuela suele imponérseles las lecturas, el canon, y muchos profesores aún no hacen nada por remplazar la motivación de la calificación por algo más nutriente, matiz que ya es sobremanera triste pues en la mayoría de los casos se estudia por cumplir y no por aprender. Afuera de la escuela existe un motivante de carácter social, hoy para los jóvenes, desde la clase media baja en Colombia para arriba, no tener un correo electrónico y un espacio en una red social es prácticamente no existir, se sientan horas enteras a conversar con “amigos” a través de los programas de mensajería instantánea, en consecuencia, escriben y leen todo el día. La pregunta de fondo es qué leen y si son buenos lectores o no. Para los que ya han descubierto las ventajas de
Desde la aparición de la escritura hasta nuestros días se han vivido diferentes cambios en cuanto a la forma de presentarnos los texto, todos han generado espacios de convulsión social, de rechazo y aceptación, lo que ha de entenderse es que no está en riesgo la presencia de la escritura y la lectura sino la forma en que ésta se presenta y se hace. Son muchos los factores que motivan cada vez más a cambiar de formato, entre ellos evidentemente la posibilidad de tener fácilmente el acceso al conocimiento, privilegiando en últimas al autodidacta y la elección de un canon libre de anclajes académicos. Quedan en el tintero otros factores que no son pertinentes en este escrito y es la fuerza de grupos ecologistas que motivan la idea de acabar con el texto físico y el vuelco de la mirada comercial al espacio virtual.
La posibilidad de viajar no se le puede negar al navegante, aquí van algunos enlaces relacionados:
* Lectura y escritura en el hipertexto
*Cómo fomentar la lectura y la escritura a través de los blogs
*Teoría del Hipertexto. La literatura en la era electrónica.
*La navegación hipertextual en el World-Wide Web
*Literatura: La lectura y la escritura tamizadas por las nuevas tecnologías.
Por: Jhohann Castellanos Lozano
________________________________________________________
Imágenes tomadas de Google Imágenes.
Video Caperucita: Por Tomas Nilsson.